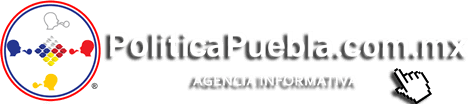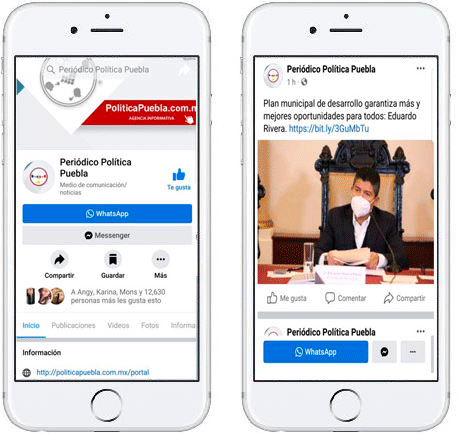Aunque vivamos inmersos en una cultura artificial y sofisticada, por dentro seguimos teniendo la misma biología que en la época de las cavernas.
El político y filósofo Marco Tulio Cicerón (106-43 a. C.) es un símbolo de nuestra civilización. Fue una de las personas más influyentes en la vida pública del Imperio romano y movió los hilos del poder junto con personajes tan icónicos como Julio César, Pompeyo y Marco Antonio. Se hizo famoso por su oratoria, sutil y maquiavélica, con la cual manejaba todas las variables de una sociedad compleja que sentó las bases del mundo moderno. De alguna manera, es el paradigma del ser humano civilizado. Sin embargo, dejó aparte todos esos juegos dialécticos y definió con contundencia nuestra cercanía a lo salvaje cuando escribió: “Qué fea bestia es el simio y cuánto se parece a nosotros”.
Dos mil años después, la cita ha sido utilizada por Max Brooks para abrir su novela Involución, en la que un grupo de seres humanos que quiere vivir una utopía hipertecnológica acaba dejándose llevar por su lado más primario y se comporta como Homo sapiens del Paleolítico. En los dos autores subyace la misma idea: aunque vivamos inmersos en una cultura artificial y sofisticada, por dentro seguimos teniendo la misma biología que en la época de las cavernas. Eso significa que nuestras hormonas, nuestro sistema límbico o nuestro córtex cerebral responden a muchos acontecimientos de la misma forma en que lo hubieran hecho hace 300 000 años.
La ciencia araña sin cesar esa superficie civilizada para adentrarse en nuestro interior cavernícola. Y encuentra que multitud de fenómenos psicológicos que creemos refinamientos del siglo XXI son, en realidad, conductas que se fijaron en los tiempos que surgió nuestra especie, porque resultaban adaptativas. Algunas conservan su eficacia, otras la han perdido.
Podemos empezar por nuestro primer mecanismo psicológico: la percepción, la palanca que nos sirve para interiorizar lo que ocurre a nuestro alrededor… ¿ Un ciudadano actual que busca un taxi en Nueva York utiliza mecanismos similares a los de un cazador-recolector de la sabana paleolítica? Muchos investigadores sostienen que sí, y que, de hecho, ese es el origen del estrés, uno de los grandes problemas psicológicos del mundo actual.
El Homo sapiens necesita dar con dispositivos eficaces para seleccionar con precisión e ignorar todo aquello que no sea relevante. Es una necesidad que viene de muy atrás en nuestro pasado evolutivo. El psicólogo David Perrett, de la Universidad de Saint Andrews (Escocia), descubrió que ya existe un mecanismo detector para los acontecimientos biológicamente significativos en los primates. Es como una enciclopedia visual compuesta por células que van analizando los estímulos que llegan al cerebro y responden solo a los importantes para sobrevivir. Al humano paleolítico le pasaba lo mismo: tenía en su encéfalo áreas especializadas en encontrar movimientos anómalos significativos para nuestra supervivencia, formas amenazadoras o rasgos faciales asociados a depredadores. La detección rápida de estos estímulos era indispensable para la supervivencia: de cuando en cuando, un determinado acontecimiento llamaba su atención en medio de una vida plácida en la que casi todos los estímulos podían calificarse como ruido y muy pocos como señal. Y eso activaba puntualmente un estado de alerta.
El problema que tiene el Homo sapiens actual, como asegura el psicólogo Stanley Milgram, de la Universidad de Yale (EE. UU.), es que vive en un hábitat que lo somete a un aluvión de datos para discriminar, y eso desborda su capacidad de procesamiento de la información. Esa es, según afirmaba, la causa del nivel de estrés del mundo moderno... Y eso que Milgram falleció en 1984, antes de la era de internet. Detectar un taxi que se acerca entre una multitud de coches, elegir una canción entre la infinidad de posibilidades que nos ofrece una aplicación mientras cruzamos una calle haciendo ejercicio o buscar entre miles de candidatos en una app de contactos son solo algunos de los miles de ejemplos de actos cotidianos que demandan nuestra atención.
En la misma idea inciden los estudios de Stephen Kaplan, psicólogo de la Universidad de Míchigan (EE. UU.). Sus investigaciones lo han llevado a pensar en el hombre moderno como un animal con los recursos psicológicos de un Homo sapiens del Paleolítico al que simplemente se le ha aplicado una capa de barniz de civilización. La mayor demostración de que esta es una imagen correcta son los efectos beneficiosos que produce en nosotros la vuelta al medioambiente original en el que surgieron nuestras pautas de atención. En los experimentos de Kaplan aparecen, por ejemplo, mejoras en los niveles de memoria o ejecución de tareas después de un paseo por un lugar tranquilo. La hipótesis de este científico es que los ambientes urbanos más estresantes –calles con tráfico veloz, aglomeraciones, etc.– obligan a un trabajo continuo de la atención involuntaria, la que se activa por estímulos fundamentales para nuestra supervivencia. Este continuo flujo nos come energía mental y dificulta la atención directa y voluntaria, la que se focaliza en aquello que nosotros queremos atender. Por eso nuestra mente descansa cuando paseamos por la naturaleza. De hecho, basta ver la fotografía de un paisaje para que se produzca el efecto relajante.
La cuestión de la percepción de estímulos aislados es el ejemplo más básico en el que se hace patente que al hombre moderno le faltan recursos psicológicos, porque su evolución interna ha sido mucho más lenta que los cambios externos. Y el tema se complica cuando pensamos en cómo juntamos esos estímulos en nuestra mente. Durante los primeros momentos del Homo sapiens en el planeta, su cerebro evolucionó para unir las informaciones aisladas y completarlas con datos que nuestra psique inventa para componer una estructura global con sentido. Esa es la hipótesis de científicos como Christopher French, psicólogo de la Universidad de Londres (Reino Unido), que ha estudiado los mecanismos de la pareidolia, la ilusión que hace que percibamos un estímulo ambiguo como algo definido. French afirma que, desde el punto de vista de la selección natural, encontrar coherencia donde solo hay arbitrariedad fue un recurso adaptativo durante miles de años. Ver un Smilodon, esto es, un tigre de dientes de sable, donde solo había ramas mecidas por el viento no era un obstáculo para la supervivencia. El desastre vital, de hecho, hubiera sido que el hombre de las cavernas necesitara ver la figura entera de un depredador para percatarse de su presencia.
En el mundo moderno, seguimos utilizando ese mecanismo que nos resulta bastante útil. Sirve para ser capaces de entender millones de conversaciones que solo hemos escuchado a medias, para tratar de encontrar un patrón en los cambios del mercado bursátil o para elegir una carrera mediante los datos que nos llegan sobre las posibles salidas que tiene. Pero esa falta de tolerancia a la incertidumbre puede, también, ser una mala estrategia en muchas ocasiones en un mundo tan complejo como el actual. Durante la pandemia de la covid-19 hemos visto un montón de fenómenos desadaptativos relacionados con esta necesidad de completar la figura, de dar un sentido global a lo que está ocurriendo, e inventar los datos que nos faltan para cuadrar nuestras hipótesis previas. Fake news, rumores que se extienden con más fuerza que las realidades contrastadas, reacciones viscerales negacionistas y conspiranoicas… El ser humano del siglo XXI está asimilando el coronavirus con estrategias cognitivas similares a las de un Homo sapiens de la cultura magdaleniense. Y eso sucede porque la pandemia ha acentuado otro elemento que nos lleva a conectar con el cavernícola que llevamos dentro: el miedo.
Desde el pionero libro de Darwin La expresión de las emociones en el hombre y los animales, la ciencia ha indagado en el origen adaptativo de la sentimentalidad humana. Efectivamente, somos descendientes de los que expresaron ira y con eso detuvieron abusos que lo s hubieran hecho menos adaptados al entorno. También de los que manifestaron alegría , porque así los que nos rodean se sienten impelidos a volver a proporcionar nos ciertas experiencias que nos llevan al éxito evolutivo. Nuestros antecesores nos dieron origen gracias a que sus muestras de amor los hicieron más atractivos a ojos de los que eligieron como pareja sexual. Incluso las manifestaciones de tristeza resultaron adaptativas para nuestros antepasados, ya que gracias a ellas despertaron piedad en aquellos que los podían ayudar a sobrevivir.
Pero, aunque muchas de estas necesidades adaptativas siguen vigentes, el medio ha cambiado y ha convertido ciertos sentimientos en caducos. Las emociones fueron moldeadas en una época colectivista, en la que todos nuestros ancestros llevaban vidas similares. Lo que entristecía, producía ira o avergonzaba a un individuo del Paleolítico tenía el mismo efecto en los demás. Y por eso la transmisión de la información era tan útil. Pero hoy la vida de las personas –que antes tenían ritmos uniformes de maduración, búsqueda de bienes materiales y reproducción– es cada vez más diversa. No se parecen en nada los objetivos de un single de clase media urbana estadounidense de 35 años adicto al trabajo que los de un hombre de esa misma edad, africano, casado y con seis hijos, que viva en un medio rural. Ni tampoco sus miedos.
Sin embargo, la pandemia ha puesto sobre la mesa que es posible despertar los temores que laten en nuestra atávica biología. Y es que perviven en nosotros antiguos horrores. Un ejemplo clásico: cuando en los experimentos se pregunta a un grupo de niños qué animal les da más miedo, aparecen siempre en primer lugar serpientes o arañas…aunque vivan en una zona del planeta en la que no hay ofidios o arácnidos venenosos. De hecho, es un miedo que no aprendemos de los demás. Ni nosotros ni nuestros primos evolutivos, los primates. Lo demostraron en un experimento Michael Cook y Susan Mineka, del Departamento de Psicología de la Universidad del Noroeste, de Illinois (EE. UU.) . Cuando estos mostraban a un grupo de macacos Rhesus vídeos en los que un congénere reaccionaba con temor ante una serpiente, todos ellos aprendían a tener miedo a los ofidios. Pero si el protagonista del vídeo mostraba la misma reacción ante una flor, esta no se convertía en un objeto temido.
Hay miedos para los que estamos biológicamente programados desde nuestros orígenes como especie. Y ese origen ancestral puede hacer que nuestro temor esté poco adaptado al medio. Como señala Richard McNally, de la Universidad de Harvard (EE. UU.), los seres humanos aprendemos con rapidez a temer a las serpientes, las arañas y los acantilados. Cualquier asociación negativa acelera esos temores, porque casi con seguridad eso ayudó a nuestros antepasados a sobrevivir. Sin embargo, estamos menos predispuestos a temer a los coches, a la electricidad, a las armas o al recalentamiento del planeta, que son mucho más peligrosos. El medio en el que habita el ser humano cambia a mayor velocidad que su biología, y eso puede convertir nuestros temores en desadaptativos. Muchas personas están reaccionando a una pandemia global que afecta, sobre todo, a los medios urbanos con sentimientos de pánico muy similares a los de los hombres de la Edad de Piedra. Y quizá esa no sea la forma más racional de afrontar un problema del siglo XXI.
Otro de los grandes desfases entre las exigencias del mundo moderno y nuestra naturaleza atávica es el tema del amor. Nuestra cultura ha intentado dar una pátina civilizada a ese sentimiento, pero investigadores como la antropóloga y bióloga estadounidense Helen Fisher nos muestran que, en realidad, es poco más que una cuestión de búsqueda de la bioquímica adecuada para maximizar la pervivencia de nuestros genes. Fisher insiste, por ejemplo, en el papel que juega el olfato, tal vez por ser el sentido más primario. La memoria olfativa es la que más directamente se asocia a lo visceral. Nos besamos para intercambiar fluidos, medir nuestra compatibilidad biológica y olernos de forma sutil – el beso es un mordisco civilizado –. Esta científica de la Universidad Rutgers (EE. UU.) nos recuerda que la sensación de enamoramiento nos llega poco tiempo después del primer beso profundo en la boca. Sin embargo, el ser humano moderno ha ideado una enorme parafernalia para envolver este sentimiento y poder pensar que responde a causas más racionales.
Para autoengañarnos usamos un mecanismo mental: el Efecto Halo. Asociamos las sensaciones de atractivo cavernícola a otras más sensatas que realmente no han tenido efecto. Por ejemplo, cuando un individuo nos parece guapo tendemos a creer que es una persona de éxito en la vida. De esta forma, podemos pensar que hemos elegido a esa pareja porque nos gusta su capacidad de emprendimiento y su seguridad en sí mismo, no su olor a compatibilidad bioquímica.
No es sorprendente que las investigaciones de Fisher demuestren que las personas con un olor “a candidato evolutivamente exitoso”–debido a sus anticuerpos, su pH y otros factores biológicos– nos parecen similares a nosotros en escala de valores, desenvoltura sexual y sentido del humor. Como nos recuerda esta científica, por el simple hecho de estar cerca de la persona amada segregamos dopamina, una hormona que produce sensaciones agradables, aunque lo que esté ocurriendo no nos guste. Y eso nos lleva a emitir frases del tipo “me entiendo muy bien hablando con él”, “nunca he disfrutado tanto con nadie en la cama” o “me río un montón con ella: tenemos el mismo sentido del humor” para explicar nuestro enamoramiento en el siglo XXI. Pero, en realidad, la cuestión funciona al revés: la tormenta química previa nos hace creer que compartimos valores, gustos sexuales y risas.
Evidentemente, el cavernícola que llevamos dentro no nos ayuda mucho a hacer un buen casting emocional. El efecto halo lo diluye todo. Pero, además, nos impide relacionarnos de una manera asertiva. Por ejemplo: es muy difícil preguntar a nuestro candidato por temas comprometidos, porque nuestras hormonas buscan crear siempre un clima agradable alfombrándole el suelo a nuestra posible pareja. Lo único que nuestra biología atávica teme es la infidelidad. Pero también lo hace basándose en motivos significativos en nuestro pasado evolutivo que ahora ya son completamente caducos.
En el siglo XXI, lo adaptativo es confiar en nuestra pareja y entender que, si la otra persona tiene una relación externa –sexual o emocional–, lo hablaremos cuando ocurra y tomaremos decisiones racionales sobre el futuro de la relación. Pero David Buss, psicólogo evolucionista de la Universidad de Texas (EE. UU.), quiso averiguar cómo funciona el cavernícola que habita en nosotros y pidió a un amplio grupo de personas pertenecientes a culturas distintas a lo largo del planeta que evocaran una relación amorosa. Después, les planteó que sintieran cómo les afectaría una infidelidad sexual y una emocional y decidieran cuál les parecía más inquietante. El resultado fue llamativo: en todas las culturas se encontraban diferencias de género. Los hombres perdonaban mucho peor un affaire sexual, pero se mostraban más indiferentes con un posible vínculo emocional ajeno a la pareja. Con las mujeres ocurría lo contrario: temían más una relación sentimental paralela. La explicación de Buss enlaza con nuestra historia como especie.
Según este investigador, los celos fueron un producto que tuvo éxito evolutivo: somos descendientes de aquellos que evitaron la pérdida de vínculos fundamentales para la supervivencia de nuestros genes. Los hombres, para favorecer el éxito reproductivo de sus espermatozoides, tendían a sembrarlos en la mayor cantidad de mujeres posibles. A ellas les pasaba lo contrario: están condicionadas como sujeto evolutivo al cuidado de los hijos, tanto por la poca cantidad de óvulos como por el peaje que suponen el embarazo y la lactancia. Por eso, si la procreación provenía de una historia meramente sexual, corrían el riesgo de verse abandonadas con el bebé. La mejor estrategia para optimizar un óvulo es hacer un buen casting, y seleccionar a un hombre cuya motivación sexual esté asociada con el amor: así las mujeres se asegurarían de sacar adelante alguno de los preciados óvulos disponibles. Un hombre, sin embargo, puede arriesgar espermatozoides dada su gran cantidad. Pero eso sí: tiene que cerciorarse de que dedica los esfuerzos de crianza a sus propios genes. Es decir, tiene que asegurarse de que el hijo es suyo. El resultado es, según los partidarios de esta teoría, una tendencia diferente en los celos de hombres y mujeres: ellos temen más la infidelidad sexual, y ellas, la emocional. Algo que, en el mundo moderno y con una pareja igualitaria, no tiene ningún sentido y plantea múltiples problemas en las relaciones. Una vez más, el problema está en la lentitud de la evolución para eliminar los rastros del cavernícola que arrastramos.
Incluso el fenómeno del que más se habla en los refinados productos culturales de nuestra época puede ser un simple residuo evolutivo. La gran mayoría de las novelas, películas y canciones actuales hablan de una cuestión atávica: la dificultad para hacer el proceso de duelo amoroso. Durante toda la prehistoria – y hasta principios del siglo XX – la esperanza de vida era inferior a los cuarenta años. La mayoría de las personas tenía una sola relación estable a lo largo de sus días. El amor terminaba casi siempre cuando moría uno de los miembros de la pareja , así que el desconsuelo por el final de una relación coincidía con el duelo por el fallecimiento de la otra persona. Y eso hace que estemos muy poco preparados hormonalmente para el simple duelo amoroso: el final de una relación cuando esta deja de tener sentido. Los productos culturales mitifican este proceso y lo convierten en una cuestión trascendental. Pero eso no tiene ningún sentido en el mundo moderno: la esperanza de vida en nuestro entorno supera los ochenta años y es muy probable que tengamos que afrontar varias rupturas de pareja a lo largo de nuestra vida.
Como nos recuerda la psicóloga Judith Viorst en su libro Pérdidas necesarias, en un mundo como el nuestro, las técnicas de duelo amoroso deberían ser materia de infinidad de cursos y talleres. Pero no es así. De hecho, el imaginario colectivo sigue inundado de victimismo y autocompasión. Seguimos escuchando canciones o viendo series y películas en las que la ruptura amorosa, en vez de ser catalogada como lo que es –un estado transitorio de meses de melancolía al que sigue un eufórico sentimiento de liberación–, se suele caracterizar como una desgarradora tragedia que crea un trauma permanente.
El escritor argentino Ernesto Sabato decía que “el proceso cultural es un proceso de domesticación que no puede llevarse a cabo sin rebeldía por parte de la naturaleza animal, ansiosa de libertad”. El lado salvaje no va a dejar de manifestarse porque lo ignoremos y desatendamos sus impulsos viscerales. Si queremos canalizarlo para adaptarlo a las necesidades del Homo sapiens del siglo XXI, primero tenemos que conocerlo. Porque solo se transforma lo que previamente se acepta.